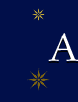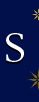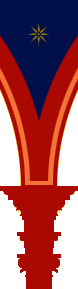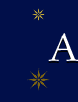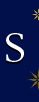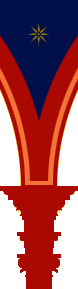Elevar la mirada y encontrarme
como si estuviera en el paraíso fue una sola cosa: santos y santas, ángeles, poderosos arcángeles, querubines,
serafines alegres, rosados, veloces; una fiesta radiante, grupos lejanos y cercanos; entre las nubes, papas excelsos, mártires
jóvenes, doctores severos, vírgenes estáticas, eremitas austeros. Todos allí, hombres y ángeles
innumerables, esparcidos en el aire celestial hasta salir en los círculos más elevados: he aquí los antiguos
patriarcas, Juan el Bautista, María Magdalena, los Apóstoles, el esplendor de la Virgen y, en el centro, el corazón
deslumbrante de la vida: la Trinidad eterna.
Elevar la mirada y encontrarme
como si estuviera en el paraíso fue una sola cosa: santos y santas, ángeles, poderosos arcángeles, querubines,
serafines alegres, rosados, veloces; una fiesta radiante, grupos lejanos y cercanos; entre las nubes, papas excelsos, mártires
jóvenes, doctores severos, vírgenes estáticas, eremitas austeros. Todos allí, hombres y ángeles
innumerables, esparcidos en el aire celestial hasta salir en los círculos más elevados: he aquí los antiguos
patriarcas, Juan el Bautista, María Magdalena, los Apóstoles, el esplendor de la Virgen y, en el centro, el corazón
deslumbrante de la vida: la Trinidad eterna.
 No estaba “fuera
de mí”, sino bajo la bóveda de la iglesia del Gesù, en Roma, observando una vez más el gran
fresco de Baciccia, denominado precisamente “La visión del Cielo”, uno de los frescos más bellos y espléndidos
entre los difundidos en la Ciudad de los Papas.
No estaba “fuera
de mí”, sino bajo la bóveda de la iglesia del Gesù, en Roma, observando una vez más el gran
fresco de Baciccia, denominado precisamente “La visión del Cielo”, uno de los frescos más bellos y espléndidos
entre los difundidos en la Ciudad de los Papas.
 No estaba inmerso en un
rapto místico, sino en ese admirable éxtasis masivo al que desde hace dos mil años acceden en adoración
los fieles, cuando durante los misterios divinos desciende realmente un Dios y – como dice Romano Amerio – se aprehende
en verdad a ese Dios. Desde hace miles y miles de años, sea en catacumbas o en catedrales, la liturgia trinitaria que se
desarrolla en los cielos desciende entre los congregados en aquéllas bajo la forma de las Especies sagradas. Desciende
la liturgia y se sustancia Cristo, liturgo y víctima. Y la Iglesia, con la sabiduría de esposa suya y de madre de
los llamados a los sacrosantos misterios, procura hacer que estos congregados sean siempre conscientes del misterio, no sólo
aleccionándolos con la doctrina más verdadera, sino también conduciendo sus sentidos, hasta casi rozar la
realidad procurada, a ponerlos – como decía sor Isabel de la Trinidad – “cara a cara también en
las tinieblas” con la Gloria de Dios.
No estaba inmerso en un
rapto místico, sino en ese admirable éxtasis masivo al que desde hace dos mil años acceden en adoración
los fieles, cuando durante los misterios divinos desciende realmente un Dios y – como dice Romano Amerio – se aprehende
en verdad a ese Dios. Desde hace miles y miles de años, sea en catacumbas o en catedrales, la liturgia trinitaria que se
desarrolla en los cielos desciende entre los congregados en aquéllas bajo la forma de las Especies sagradas. Desciende
la liturgia y se sustancia Cristo, liturgo y víctima. Y la Iglesia, con la sabiduría de esposa suya y de madre de
los llamados a los sacrosantos misterios, procura hacer que estos congregados sean siempre conscientes del misterio, no sólo
aleccionándolos con la doctrina más verdadera, sino también conduciendo sus sentidos, hasta casi rozar la
realidad procurada, a ponerlos – como decía sor Isabel de la Trinidad – “cara a cara también en
las tinieblas” con la Gloria de Dios.
 En efecto, es por tal íntima
y religiosa necesidad que muy rápidamente las paredes y las bóvedas de las salas sagradas destinadas a la Eucaristía
– a partir de las salas ocultadas en las catacumbas, luego a partir de los templos paganos convertidos a la Trinidad, luego
a partir de todos los edificios sagrados de toda dimensión y hechura, diseminados en todos los lugares en los que se difundió
el cristianismo – se dilatan abriendo paso a los santos, se disuelven y, acolchados de estrellas, se abren dando lugar no
sólo al glorioso pasado de la Iglesia militante, como está representado en los cortejos de vírgenes y de
mártires de las basílicas de Ravena, sino también al futuro, ya arcanamente presente, de la Iglesia triunfante,
en los alegres cielos de las cúpulas que estamos viendo, para significar a través de la representación pictórica
su auténtico aunque oculto descenso.
En efecto, es por tal íntima
y religiosa necesidad que muy rápidamente las paredes y las bóvedas de las salas sagradas destinadas a la Eucaristía
– a partir de las salas ocultadas en las catacumbas, luego a partir de los templos paganos convertidos a la Trinidad, luego
a partir de todos los edificios sagrados de toda dimensión y hechura, diseminados en todos los lugares en los que se difundió
el cristianismo – se dilatan abriendo paso a los santos, se disuelven y, acolchados de estrellas, se abren dando lugar no
sólo al glorioso pasado de la Iglesia militante, como está representado en los cortejos de vírgenes y de
mártires de las basílicas de Ravena, sino también al futuro, ya arcanamente presente, de la Iglesia triunfante,
en los alegres cielos de las cúpulas que estamos viendo, para significar a través de la representación pictórica
su auténtico aunque oculto descenso.
 Cuanto se depositaba realmente
en los corazones era aquello de lo cual éstos últimos estaban circundados. La realidad invisible sobre el altar
era visible en torno al altar, y los fieles perdonaban el dulce engaño sugerido por los artistas, sabiendo perfectamente
que los ojos veían cielos “simulados” – que inspiraban realidades arcanamente ya vivientes – pero
no “falsos”, es decir, que no se equivocaban respecto a la realidad. En consecuencia, los cielos “profetizaban”
las realidades venideras, mientras sus bocas recibían cielos “verdaderos” y sus corazones se alargaban hacia
una realidad ya presente en toda su divinidad y en toda su humanidad.
Cuanto se depositaba realmente
en los corazones era aquello de lo cual éstos últimos estaban circundados. La realidad invisible sobre el altar
era visible en torno al altar, y los fieles perdonaban el dulce engaño sugerido por los artistas, sabiendo perfectamente
que los ojos veían cielos “simulados” – que inspiraban realidades arcanamente ya vivientes – pero
no “falsos”, es decir, que no se equivocaban respecto a la realidad. En consecuencia, los cielos “profetizaban”
las realidades venideras, mientras sus bocas recibían cielos “verdaderos” y sus corazones se alargaban hacia
una realidad ya presente en toda su divinidad y en toda su humanidad.
 La realidad eucarística,
en torno a la cual se congregan los pueblos formando la Ekklesia – la asamblea de los llamados, la Iglesia -, impulsa de
inmediato su enseñanza y al mismo tiempo su visibilidad. Si fuese necesario, la Iglesia sacudiría con oro acuñado,
tal como ya hacía en su época en los códices medievales, los caracteres de las páginas doctrinales,
para hacer resaltar la nobleza, la superioridad suprema e inclusive la divinidad que ellos dan a entender.
La realidad eucarística,
en torno a la cual se congregan los pueblos formando la Ekklesia – la asamblea de los llamados, la Iglesia -, impulsa de
inmediato su enseñanza y al mismo tiempo su visibilidad. Si fuese necesario, la Iglesia sacudiría con oro acuñado,
tal como ya hacía en su época en los códices medievales, los caracteres de las páginas doctrinales,
para hacer resaltar la nobleza, la superioridad suprema e inclusive la divinidad que ellos dan a entender.
 De alguna manera, la Verdad
y la Belleza están acompañadas por la misma premura: la Verdad, para irrumpir plenamente en los corazones; la Belleza,
para relucir en los muros con todo su esplendor.
De alguna manera, la Verdad
y la Belleza están acompañadas por la misma premura: la Verdad, para irrumpir plenamente en los corazones; la Belleza,
para relucir en los muros con todo su esplendor.
 La inspiración de
dar a los edificios sacros la forma de una cruz nace directamente del carácter sacro de la Eucaristía, de modo que
le parece a los fieles que ellos se introducen directamente en el leño de la cruz y en el mismo cuerpo de Cristo –
al que accederán realmente -, como si pudiese acontecer verosímilmente esa inserción mística en el
sacramento eclesial, anticipo de la eternidad.
La inspiración de
dar a los edificios sacros la forma de una cruz nace directamente del carácter sacro de la Eucaristía, de modo que
le parece a los fieles que ellos se introducen directamente en el leño de la cruz y en el mismo cuerpo de Cristo –
al que accederán realmente -, como si pudiese acontecer verosímilmente esa inserción mística en el
sacramento eclesial, anticipo de la eternidad.
 En el siglo XV, Filippo
Brunelleschi agregó a los muros (que con su disposición cruciforme remiten físicamente al misterio de la
encarnación) la configuración arquitectónica del otro misterio más elevado, la Trinidad, y redescubrió
en la catedral de Santa Maria del Fiore, en Florencia, la cúpula como “lugar cósmico” para entrecruzar
adecuadamente los brazos longitudinal y transversal de la basílica cristiana, justamente allí donde late el corazón
de Cristo, allí donde se cumple el Sacrificio, dando así posibilidad a la iglesia para que transmita a sus fieles
otros pensamientos necesarios y excelsos: allí donde el Altísimo desciende sobre el altar, “elevad los ojos”,
oh fieles, y “veréis” todo lo que ha ingresado en el corazón a través del altar.
En el siglo XV, Filippo
Brunelleschi agregó a los muros (que con su disposición cruciforme remiten físicamente al misterio de la
encarnación) la configuración arquitectónica del otro misterio más elevado, la Trinidad, y redescubrió
en la catedral de Santa Maria del Fiore, en Florencia, la cúpula como “lugar cósmico” para entrecruzar
adecuadamente los brazos longitudinal y transversal de la basílica cristiana, justamente allí donde late el corazón
de Cristo, allí donde se cumple el Sacrificio, dando así posibilidad a la iglesia para que transmita a sus fieles
otros pensamientos necesarios y excelsos: allí donde el Altísimo desciende sobre el altar, “elevad los ojos”,
oh fieles, y “veréis” todo lo que ha ingresado en el corazón a través del altar.
 Al recurrir a la cúpula,
el genial arquitecto – como luego todos los grandes y los no tan grandes arquitectos renacentistas y barrocos – dio
posibilidad a la Iglesia de poder sugerir a la cristiandad quizás la metáfora más completa y profunda de
la Trinidad que se pueda tener bajos los vestigios del arte, al menos tal como se nos describe especialmente en las páginas
de san Agustín y de santo Tomás de Aquino, para ilustrar con la misma verosimilitud el indecible y sumo arcano donde
late el corazón de Cristo. En efecto, el corazón de Cristo late por el Padre, ese Padre que lo ha engendrado “antes
de la aurora” (Sal 109, 3), ese Padre al que ofrece el propio sacrificio para abrir las cataratas de misericordia –
que son en realidad él mismo: Cristo.
Al recurrir a la cúpula,
el genial arquitecto – como luego todos los grandes y los no tan grandes arquitectos renacentistas y barrocos – dio
posibilidad a la Iglesia de poder sugerir a la cristiandad quizás la metáfora más completa y profunda de
la Trinidad que se pueda tener bajos los vestigios del arte, al menos tal como se nos describe especialmente en las páginas
de san Agustín y de santo Tomás de Aquino, para ilustrar con la misma verosimilitud el indecible y sumo arcano donde
late el corazón de Cristo. En efecto, el corazón de Cristo late por el Padre, ese Padre que lo ha engendrado “antes
de la aurora” (Sal 109, 3), ese Padre al que ofrece el propio sacrificio para abrir las cataratas de misericordia –
que son en realidad él mismo: Cristo.
 En efecto, 'qué
dicen de la Trinidad esos grandes doctores de la Iglesia? Santo Tomás, en especial al recoger en el “De Trinitate”
de su "Summa Theologiæ" (I, 27-43) la más completa formulación de todas las verdades escritas por
los santos teólogos sobre el tema, nos ofrece la síntesis más completa y de alguna manera más comprensible
para nosotros, y concluye afirmando que la Santísima Trinidad es semejante a una mente que con sus operaciones piensa y
ama.
En efecto, 'qué
dicen de la Trinidad esos grandes doctores de la Iglesia? Santo Tomás, en especial al recoger en el “De Trinitate”
de su "Summa Theologiæ" (I, 27-43) la más completa formulación de todas las verdades escritas por
los santos teólogos sobre el tema, nos ofrece la síntesis más completa y de alguna manera más comprensible
para nosotros, y concluye afirmando que la Santísima Trinidad es semejante a una mente que con sus operaciones piensa y
ama.
 También san Agustín
recurre a la misma analogía, en particular en su “De Trinitate”, X, 10, 18, que de hecho servirá de
inspiración para las elaboraciones que realizará otro doctor, el Angélico. Naturalmente, el misterio trinitario
se eleva más allá de toda figura, al menos por el hecho que cuanto se asimila a una mente es en realidad una Persona,
cosa válida también para un pensamiento, otra Persona, y por su misma “inspiración” que es la
Tercera Persona. Pero la analogía propuesta por los dos doctores se mantiene útil al menos “para aclarar —
retoma bien Battista Mondin en su 'Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d'Aquino [Diccionario enciclopédico
del pensamiento de santo Tomás de Aquino]' — cómo en Dios es posible a un mismo tiempo la subsistencia de
tres individuos distintos y la identidad de naturaleza, sin caer en el politeísmo".
También san Agustín
recurre a la misma analogía, en particular en su “De Trinitate”, X, 10, 18, que de hecho servirá de
inspiración para las elaboraciones que realizará otro doctor, el Angélico. Naturalmente, el misterio trinitario
se eleva más allá de toda figura, al menos por el hecho que cuanto se asimila a una mente es en realidad una Persona,
cosa válida también para un pensamiento, otra Persona, y por su misma “inspiración” que es la
Tercera Persona. Pero la analogía propuesta por los dos doctores se mantiene útil al menos “para aclarar —
retoma bien Battista Mondin en su 'Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d'Aquino [Diccionario enciclopédico
del pensamiento de santo Tomás de Aquino]' — cómo en Dios es posible a un mismo tiempo la subsistencia de
tres individuos distintos y la identidad de naturaleza, sin caer en el politeísmo".
 Se podrá apreciar
todavía más la obra materna de la Iglesia en cuanto ella, después de haber desarrollado adecuadamente la
similitud en la teología, poniendo a trabajar sus mentes más elevadas y santas, la trasladará de los libros
a los muros, por la influencia que tendrán sus artistas, de tal modo que la Iglesia parecerá casi una ilimitada
Biblioteca y Pinacoteca Ambrosiana, donde libros y cuadros se arriman en un único conjunto, y la Trinidad podrá
ser adorada, ya sea en los libros, o luego cuando los hombres alcen sus ojos hacia las numerosas cúpulas de Roma, hacia
las poderosas curvas de la cúpula de San Pedro, o bien cuando un párroco de provincia alce los ojos hacia la humilde
y pequeña cúpula de su capilla campestre.
Se podrá apreciar
todavía más la obra materna de la Iglesia en cuanto ella, después de haber desarrollado adecuadamente la
similitud en la teología, poniendo a trabajar sus mentes más elevadas y santas, la trasladará de los libros
a los muros, por la influencia que tendrán sus artistas, de tal modo que la Iglesia parecerá casi una ilimitada
Biblioteca y Pinacoteca Ambrosiana, donde libros y cuadros se arriman en un único conjunto, y la Trinidad podrá
ser adorada, ya sea en los libros, o luego cuando los hombres alcen sus ojos hacia las numerosas cúpulas de Roma, hacia
las poderosas curvas de la cúpula de San Pedro, o bien cuando un párroco de provincia alce los ojos hacia la humilde
y pequeña cúpula de su capilla campestre.
 Pero busquemos comprender
la relación entre la cúpula y el misterio trinitario, y más todavía, comprender cómo ha sido
explicado esto por santo Tomás de Aquino.
Pero busquemos comprender
la relación entre la cúpula y el misterio trinitario, y más todavía, comprender cómo ha sido
explicado esto por santo Tomás de Aquino.
 Una mente que entiende
- dice el Aquinate — engendra o emana un pensamiento que es el “logos”, el “verbum”. La mente es
el principio – antes del cual no hay otro - del pensamiento que exhala desde ella, y éste es el motivo por el que
la Persona divina de la que se engendra el Unigénito se llama "Padre": porque una mente tiene la paternidad del
pensamiento que se engendra.
Una mente que entiende
- dice el Aquinate — engendra o emana un pensamiento que es el “logos”, el “verbum”. La mente es
el principio – antes del cual no hay otro - del pensamiento que exhala desde ella, y éste es el motivo por el que
la Persona divina de la que se engendra el Unigénito se llama "Padre": porque una mente tiene la paternidad del
pensamiento que se engendra.
 Pero lo que nace de la
mente – el pensamiento – no sería de por sí un pensamiento, sino una nada, si no respetara en sí
la mente de la que procede, si no reflejase su naturaleza. No habría pensamiento, si éste no fuese la imagen perfecta
de la mente de la que procede.
Pero lo que nace de la
mente – el pensamiento – no sería de por sí un pensamiento, sino una nada, si no respetara en sí
la mente de la que procede, si no reflejase su naturaleza. No habría pensamiento, si éste no fuese la imagen perfecta
de la mente de la que procede.
 Es por eso que junto al
"Logos" o "Verbum" emerge con fuerza el concepto de "Imago": el nombre, el espejo, el rostro, sólo
gracias al cual se sostiene perfectamente la semejanza entre el Hijo y el Padre. Como explica santo Tomás: "el Hijo
procede como Verbo, y el concepto de verbo implica semejanza de especie con el sujeto del que proviene [y que es el Padre]"
("Summa Theologiae" I, 35, 2).
Es por eso que junto al
"Logos" o "Verbum" emerge con fuerza el concepto de "Imago": el nombre, el espejo, el rostro, sólo
gracias al cual se sostiene perfectamente la semejanza entre el Hijo y el Padre. Como explica santo Tomás: "el Hijo
procede como Verbo, y el concepto de verbo implica semejanza de especie con el sujeto del que proviene [y que es el Padre]"
("Summa Theologiae" I, 35, 2).
 En el caso de la Trinidad,
el pensamiento generado por la mente del Padre es el pensamiento que dice todo de la mente de la que nace y de la que es el espejo
fiel y completo. Es el pensamiento del "ser", en conformidad con lo que Dios dice de sí mismo, cuando a la pregunta
sobre quién es Él, cuál es su nombre, Él responde: "Yo soy el que soy" (Éxodo 3,
14). La mente es la realidad fuerte del ser, y el pensamiento engendrado por la mente expresa el "ser", es decir, es
el Verbo, es la Palabra infinita, positiva y fuerte del "soy el que soy".
En el caso de la Trinidad,
el pensamiento generado por la mente del Padre es el pensamiento que dice todo de la mente de la que nace y de la que es el espejo
fiel y completo. Es el pensamiento del "ser", en conformidad con lo que Dios dice de sí mismo, cuando a la pregunta
sobre quién es Él, cuál es su nombre, Él responde: "Yo soy el que soy" (Éxodo 3,
14). La mente es la realidad fuerte del ser, y el pensamiento engendrado por la mente expresa el "ser", es decir, es
el Verbo, es la Palabra infinita, positiva y fuerte del "soy el que soy".
 La cosa se comprende mejor
si volvemos a nuestra cúpula, que, entre otras cosas, podemos encontrar también más que nada semejante a
la cabeza de un hombre. La cúpula se yergue alta en el cielo, curvándose hacia el centro, hacia la linterna de donde
recibe la luz. Sus piedras descargan sus fuerzas a lo largo de los costados, y éstos las descargan con energía hacia
lo bajo, de tal modo que, recibiendo más abajo, bajo el tiburio, los impulsos contrarios de los brazos de las naves sobre
las que se apoya, las piedras son corregidas en su trayectoria y permanecen en el interior del área de apoyo. Esto se nota,
porque toda esta potente construcción es para constituir de algún modo la arquitectónica respectiva de lo
que en la Trinidad se da por la persona del Padre: el potente establecimiento del "Ser", lo cual no es casual, pues
desde siempre la piedra ha sido llamada por el hombre para testimoniar la firmeza sólida de la eternidad. Pensemos, por
ejemplo, en todas las veces que Jacob eleva grandes piedras para establecer que allí, en ciertos lugares, será recordado
"por siempre" el Señor que le ha hablado.
La cosa se comprende mejor
si volvemos a nuestra cúpula, que, entre otras cosas, podemos encontrar también más que nada semejante a
la cabeza de un hombre. La cúpula se yergue alta en el cielo, curvándose hacia el centro, hacia la linterna de donde
recibe la luz. Sus piedras descargan sus fuerzas a lo largo de los costados, y éstos las descargan con energía hacia
lo bajo, de tal modo que, recibiendo más abajo, bajo el tiburio, los impulsos contrarios de los brazos de las naves sobre
las que se apoya, las piedras son corregidas en su trayectoria y permanecen en el interior del área de apoyo. Esto se nota,
porque toda esta potente construcción es para constituir de algún modo la arquitectónica respectiva de lo
que en la Trinidad se da por la persona del Padre: el potente establecimiento del "Ser", lo cual no es casual, pues
desde siempre la piedra ha sido llamada por el hombre para testimoniar la firmeza sólida de la eternidad. Pensemos, por
ejemplo, en todas las veces que Jacob eleva grandes piedras para establecer que allí, en ciertos lugares, será recordado
"por siempre" el Señor que le ha hablado.
 En consecuencia, en la
majestuosidad de la bóveda de la cúpula está el Padre, y ella es como el Padre. Y está con fuerza,
girando el cielo en una larga inmensidad que se tiene en pie mediante pilastros enormes. Y he aquí que, también
como el Padre, la bóveda de la cúpula exhala por la potencia de las piedras el fresco del cielo, emana así
al Hijo, engendra sobre la superficie infinita de su “ser” el Pensamiento que refleja al Padre y a su poder. 'Cómo
lo engendra? Con la más exhaustiva ilustración de su esencia, es decir, de todo lo que Padre observa en sí.
Lo que vemos, como si estuviésemos en la Mente del Padre, es el Logos, es la visión de la Gloria de Dios como la
ve Dios en sí mismo, y eso como si fuese por vía de un ebullición de figuras y colores de las piedras de
la cúpula – he aquí la acción del Espíritu Santo – porque las piedras de la cúpula
“hablan” y revelan en qué consiste la beatitud del propio firmamento celestial.
En consecuencia, en la
majestuosidad de la bóveda de la cúpula está el Padre, y ella es como el Padre. Y está con fuerza,
girando el cielo en una larga inmensidad que se tiene en pie mediante pilastros enormes. Y he aquí que, también
como el Padre, la bóveda de la cúpula exhala por la potencia de las piedras el fresco del cielo, emana así
al Hijo, engendra sobre la superficie infinita de su “ser” el Pensamiento que refleja al Padre y a su poder. 'Cómo
lo engendra? Con la más exhaustiva ilustración de su esencia, es decir, de todo lo que Padre observa en sí.
Lo que vemos, como si estuviésemos en la Mente del Padre, es el Logos, es la visión de la Gloria de Dios como la
ve Dios en sí mismo, y eso como si fuese por vía de un ebullición de figuras y colores de las piedras de
la cúpula – he aquí la acción del Espíritu Santo – porque las piedras de la cúpula
“hablan” y revelan en qué consiste la beatitud del propio firmamento celestial.
 La estructura arquitectónica
y el fresco son una sola cosa, de tal modo que la cúpula casi exhala y emana el fresco, y éste expresa y manifiesta
la bóveda de la cúpula. El fresco se ve, la cúpula no se ve, como cuando Jesús dice: "Quien me
ve a mí, ve al Padre" (Jn 14, 9). Quien ve al "Logos", "Imago" y Fresco del Padre, ve al Padre
que lo ha engendrado, ve la Cúpula divina que el Ser se da a sí mismo y a su aspiración intelectual.
La estructura arquitectónica
y el fresco son una sola cosa, de tal modo que la cúpula casi exhala y emana el fresco, y éste expresa y manifiesta
la bóveda de la cúpula. El fresco se ve, la cúpula no se ve, como cuando Jesús dice: "Quien me
ve a mí, ve al Padre" (Jn 14, 9). Quien ve al "Logos", "Imago" y Fresco del Padre, ve al Padre
que lo ha engendrado, ve la Cúpula divina que el Ser se da a sí mismo y a su aspiración intelectual.
 La analogía de la
cúpula despliega con fuerza eso que indudablemente se presenta como una de los más significativos descubrimientos
teológicos de santo Tomás de Aquino, pero nunca exitosamente profundizada en sus más que notables desarrollos
científicos y filosóficos. Hablo del segundo Nombre del Hijo, "Imago", que, sobre la base calificada de
las Sagradas Escrituras (Jn 14, 9; Col, 1, 15; Hb 1, 3), el Angélico pone con autoridad junto al primer nombre, "Logos",
en cuanto la representación de un pensamiento es situada junto al pensamiento, la fisonomía de un concepto junto
al concepto y la expresión de una noción junto a la noción. En efecto, 'cómo podría expresarse
un pensamiento – a saber, etimológicamente hablando, “impulsarse fuera de sí” – si no es
a través de su fisonomía, su efigie, su imagen? Es más, se deduce de san Tomás que ni siquiera existiría
un pensamiento si no se formulase en una efigie: sería una mancha, un mamarracho, un rumor.
La analogía de la
cúpula despliega con fuerza eso que indudablemente se presenta como una de los más significativos descubrimientos
teológicos de santo Tomás de Aquino, pero nunca exitosamente profundizada en sus más que notables desarrollos
científicos y filosóficos. Hablo del segundo Nombre del Hijo, "Imago", que, sobre la base calificada de
las Sagradas Escrituras (Jn 14, 9; Col, 1, 15; Hb 1, 3), el Angélico pone con autoridad junto al primer nombre, "Logos",
en cuanto la representación de un pensamiento es situada junto al pensamiento, la fisonomía de un concepto junto
al concepto y la expresión de una noción junto a la noción. En efecto, 'cómo podría expresarse
un pensamiento – a saber, etimológicamente hablando, “impulsarse fuera de sí” – si no es
a través de su fisonomía, su efigie, su imagen? Es más, se deduce de san Tomás que ni siquiera existiría
un pensamiento si no se formulase en una efigie: sería una mancha, un mamarracho, un rumor.
 En la época que
estamos atravesando – de relativismo, de debilidad y descoordinación del arte respecto a la religión —,
al tener el Hijo dos Nombres y no uno, es decir, al ser el Hijo tanto la "Imago" como el "Verbum" del Padre,
permite restablecer un vínculo fuerte y sobrenatural entre la Belleza y la Verdad.
En la época que
estamos atravesando – de relativismo, de debilidad y descoordinación del arte respecto a la religión —,
al tener el Hijo dos Nombres y no uno, es decir, al ser el Hijo tanto la "Imago" como el "Verbum" del Padre,
permite restablecer un vínculo fuerte y sobrenatural entre la Belleza y la Verdad.
 Obviamente, la similitud
de la cúpula no puede satisfacer totalmente, pero parece el reconocimiento más logrado que en la arquitectura es
asociable a la Trinidad, y no por casualidad señala con inigualable fuerza representativa la catolicidad de un edificio.
Obviamente, la similitud
de la cúpula no puede satisfacer totalmente, pero parece el reconocimiento más logrado que en la arquitectura es
asociable a la Trinidad, y no por casualidad señala con inigualable fuerza representativa la catolicidad de un edificio.
 En consecuencia, sería
también un acto notablemente religioso rediseñar la cúpula en términos actuales, al ser tan ricos
hoy de materiales elásticos casi hechos deliberadamente para plegarse a las exigencias, digamos así, “trinitarias”.
Lo importante es que se preserve el carácter del sagrado “teatro celestial”, que se respete la proporción
aúrea — medida casi sagrada, por su estrecha pertenencia al "Logos" —, que se exalte el misterio
aúreo de la Trinidad, de cuya sublime liturgia puede descender el arte más sublime. Que sea verdaderamente un arte
“trino-litúrgico”, para restituir a la Verdad la más adecuada Belleza divina.
En consecuencia, sería
también un acto notablemente religioso rediseñar la cúpula en términos actuales, al ser tan ricos
hoy de materiales elásticos casi hechos deliberadamente para plegarse a las exigencias, digamos así, “trinitarias”.
Lo importante es que se preserve el carácter del sagrado “teatro celestial”, que se respete la proporción
aúrea — medida casi sagrada, por su estrecha pertenencia al "Logos" —, que se exalte el misterio
aúreo de la Trinidad, de cuya sublime liturgia puede descender el arte más sublime. Que sea verdaderamente un arte
“trino-litúrgico”, para restituir a la Verdad la más adecuada Belleza divina.
(Pagina protetta dai diritti editoriali).* * *
* Profesor en Filosofia de la Estética y jefe del Departamento de Estética de l´Associazione Internazionale
“Sensus Communis” (Roma).
Comparte la Cátedra de Teoría del Conocimiento, Sección Teoría Estética,
de la Universidad Pontifical Lateran.